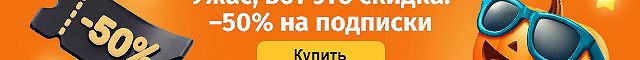
Capítulo 10. Él lo siente
Al día siguiente, estaba especialmente atento. No como antes – sin reproches, sin presión. Al contrario: callado, distante, pero con la mirada fija. Como si esperara algo.
Preparé el desayuno. Se sentó, pero no tocó nada. Solo me observaba mientras servía el té, mientras me movía por la cocina. Luego dijo:
– Has cambiado.
Me quedé quieta.
– ¿En qué sentido?
No respondió enseguida. Solo inclinó un poco la cabeza y añadió:
– No lo sé. Eres distinta. No dices nada malo. No discutes. Pero… ya no eres la misma.
Encogí los hombros. Quise decir que eso es algo bueno. Pero me callé.
– ¿Estás ocultando algo? – preguntó de golpe.
– No.
Se levantó, se acercó.
– Tu mirada ha cambiado. Antes me mirabas con expectativa. Ahora… como si dentro de ti hubiera otra vida. Oculta. Sin mí.
Lo miré. Y de pronto lo sentí: tenía miedo. No por mí. Tenía miedo de perder el control. No entendía cómo había cambiado yo. Porque él no había dado permiso para eso.
– Simplemente me siento más tranquila – dije en voz baja. – Eso es todo.
Asintió, pero su mandíbula estaba tensa. Tomó el móvil y se fue a otra habitación. No cerró la puerta, pero pude oírlo: hablaba con alguien. En voz baja. Rápido. Seco.
No escuché lo que decía. Solo lo anoté todo en mi cuaderno. Cada palabra. Cada emoción.
Y con cada línea escrita, sentía crecer dentro de mí algo que ya no podía detenerse. Resistencia.
Lo que no tiene nombre
La intimidad con él… al principio la deseaba. Recuerdo cómo al comienzo me sentía atraída. Como mujer, como persona, como cuerpo que anhela el contacto. Quería ser amada. Quería dar. Quería recibir.
Pero Vlad siempre creyó que debía ganarme su deseo. No lo decía abiertamente. Hacía pausas, me miraba evaluando, fruncía el ceño o decía con voz lenta:
– Podrías esforzarte un poco más. De verdad. Un poco más de seducción, de feminidad. No es tan difícil.
Y luego, cuando no le funcionaba, susurraba:
– Tienes… un cuerpo que no es perfecto. Ya lo ves. Es que, fisiológicamente, no puedo. Lo intento, de verdad.
Yo lo escuchaba – y sentía que algo moría dentro de mí. Me culpaba. Me miraba al espejo y solo veía defectos. Intentaba volverme deseable. Me moría de hambre. Me atiborraba de pastillas. Y después – comía. Sin parar. Llorando. Desesperada. Y luego – corría al baño. Vomitaba por odio hacia mí misma.
Así empezó la bulimia. Entró en mi vida en silencio. Como consuelo. Como castigo. Como una forma de recuperar algo de control.
Todo comenzó dos años después de vivir con él. Y al cabo de tres, ya no sabía cómo comer sin sentir asco por mí. Pensaba todo el tiempo: tal vez él solo quiere a otra. Tal vez yo soy un error.
Pero luego me calmaba: no. Él no me engaña. Solo está infeliz. Solo que mi cuerpo no le despierta deseo. Es culpa mía. Debo hacer algo.
Me destrozaba. Y él decía:
– Muy bien. Veo que te esfuerzas. Quieres estar delgada. Cuidas tu salud. Eso está bien.
Él no sabía que por las noches me plantaba frente al espejo, al borde del ataque de nervios. Que no podía respirar del miedo. Que me odiaba. Y que todo había empezado por sus frases, por su mirada, por su repulsión silenciosa.
Y ahora… después de cinco años…
Me tiembla el cuerpo solo de pensar en el contacto. Me da miedo. Sus manos – son hielo. Su mirada – una orden. No quiero. Me encojo entera cuando se acerca.
Pero él dice:
– Lo necesito. Eres mi esposa. Es normal. Aguanta. Es parte de la vida. No inventes cosas.
Y yo aguanto. Me acuesto. No me muevo. Cierro los ojos y me separo mentalmente del cuerpo. Como si no estuviera.
Y pensar que antes… sentía algo. Había calidez. Incluso placer. Pero ahora – solo hay dolor.
Y sé que no es cuestión del cuerpo. Es miedo. Es el odio hacia mí misma que él cultivó dentro de mí. Es saber que no se puede construir amor con vergüenza. Solo que lo entendí demasiado tarde.
El primer pensamiento de libertad
Cada vez más seguido me descubro en la misma escena: parada junto a la ventana, en silencio total, pensando – ¿y si simplemente me voy? Sin escándalo. Sin drama. Solo levantarme y salir. Abrir la puerta y desaparecer.
Antes me parecía imposible. Pensaba que sin él – vendría el abismo. La oscuridad. El vacío. Él lo decía tan a menudo que terminé creyéndolo. Que solo a su lado estaba protegida. Que el mundo era peligroso. Que la gente era cruel. Que debía sentirme afortunada de que él me “aguantara”.
Pero ahora, cuando miro por la ventana, por primera vez no veo peligro. Veo un camino. Veo vida.
No perfecta. No mágica. Pero mía.
No sé cuándo nació ese pensamiento en mí. Tal vez en la farmacia, cuando la mujer me dijo: “si necesitas algo – aquí estaré”. Tal vez en la iglesia, cuando por primera vez me escuché a mí misma. O quizás cuando Vlad volvió a decir:
– ¿Otra vez comiste de noche? ¿Crees que no oigo cuando vas al baño?
No respondí. Solo lo miré… y pensé: tú no oyes cómo me muero cada día a tu lado.
Este pensamiento no grita. No exige. Es como una campanita suave dentro de la niebla.
No estoy haciendo maletas. No estoy comprando boletos. Solo estoy, por primera vez en mi vida, permitiéndome imaginar que puedo irme.
Y solo por eso – ya respiro mejor.
No sé cuándo ocurrirá. Pero ahora sé… que es posible.
Capítulo 11. El primer golpe
Ese día volví a la iglesia. Estaba tranquila, en silencio. Después de la misa me quedé a hablar con una mujer que había conocido hacía poco. Se llamaba Olya. Tenía un hijo pequeño; su marido la dejó cuando estaba de cuatro meses.
– ¿Y cómo lo superaste? – pregunté con sinceridad, con un nudo dentro. No sé por qué lo pregunté. Tal vez quería saber si es posible sobrevivir a algo así.
Ella sonrió. Una sonrisa amarga y luminosa a la vez.
– Al principio, de ninguna forma. Pasé una semana acostada. No comía, no bebía, solo miraba al techo. Un día vino mi amiga, puso una bandeja con comida y dijo: “Si no te levantas, te voy a bañar yo misma y te daré de comer”. Lloré por primera vez en mucho tiempo, no de dolor, sino porque alguien seguía ahí, conmigo.
La escuchaba y me sorprendía: en su voz no había autocompasión. Solo fuerza. Una fuerza que no grita, que se lleva dentro.
– Y luego todo empezó a cambiar – Olya sonrió. – Alguien trajo pañales, otro me ayudaba a subir el carrito al minibús. Un día, un viejo amigo de mi ex, sí, ese que solo bebía con él, vino y me dejó un saco de comida infantil. Dijo: “No lo tomes como ayuda, solo que el niño no pase hambre”. Y desapareció. Ese día entendí que los extraños pueden estar más cerca que la familia.
Yo me quedé en silencio. No tenía amigas. Ni conocidos así. Nunca. Todo lo que tenía era Vlad. O al menos eso creía.
Después fuimos al parque. Ella empujaba el cochecito de su hijo, y yo caminaba a su lado, sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, no una cosa… sino una persona.
– ¿Tú quieres tener hijos? – me preguntó de pronto.
Me quedé descolocada. Me encogí de hombros.
– Me da miedo. Mi esposo odia a los niños. O les teme. O simplemente… todavía no es un adulto.
Olya asintió.
– Te diré algo. Nunca tengas miedo de desear. Aunque todo a tu alrededor diga: no se puede, no es el momento, no con esa persona. Desear es natural. Lo importante es no traicionarte a ti misma.
Cuando volví a casa, Vlad ya me esperaba. Su cara estaba serena, pero algo en ella temblaba. Me miraba mientras me quitaba el abrigo, colgaba la bufanda. Y guardaba silencio. Hasta que me acerqué.
– ¿Fuiste otra vez a la iglesia? – preguntó en voz baja.
– Sí.
– ¿Tanto tiempo? – en su voz ya sonaba el acero.
– Salimos a caminar después de la misa. Con una amiga que conocí ahí. Fuimos al parque…
– ¿Al parque? – me interrumpió. – ¿Con quién?
– Te lo dije… con una mujer. Con su hijo. Solo paseamos.
– ¿Una conversación, sí? ¿Y si no era una mujer? ¿Y si estás mintiendo? ¿O esperaban a alguien más? ¿A un hombre? ¿Iba a encontrarse con ustedes? ¡Confiesa!
– Esto es absurdo. ¿Escuchas lo que estás diciendo?
– ¡¿Y tú escuchas cómo suena?! Desapareces durante horas, vuelves radiante, con los ojos brillantes, como si volvieras a la vida… ¿y todo por una simple charla en el parque? ¿Con una desconocida? ¿De verdad crees que me voy a tragar esa historia?
– Dios, Vlad… De verdad solo estuvimos con Olya y su hijo. ¡No había ningún hombre!
– ¿Solo paseaban? – su voz se volvió más baja. Más densa. Más peligrosa. – ¿Ahora paseas con quien se te antoja, sin decirme nada? ¿O ya encontraste a alguien en tu iglesia? ¿Y tus visitas son solo un pretexto para verlo? ¡Contéstame!
– Vlad, ¿qué estupidez estás diciendo? ¡Solo hablé con una mujer! ¿No puedo hablar con otras personas?
– Eso son cuentos. ¡Me estás mintiendo! – rugió. – Sé cómo se ve esto. Cada vez sales más. Estás buscando terreno. ¿Vas a dejarme, verdad? ¿Buscarás a alguien “espiritual”, “bueno”? Si no, ¿para qué carajos te la pasas en esa iglesia como una fanática?
– ¡Te volviste loco! ¡No busco a nadie! ¡Si casi no hay hombres ahí! ¡Solo abuelitas! ¡Si quisiera encontrar a alguien, ¿crees que iría precisamente a una iglesia?! ¡Y si no me crees – ven conmigo! ¡Ve tú mismo quiénes están ahí!
– Sí, claro. ¿Crees que soy idiota para andar paseándome por iglesias? – bufó. – Aunque ¿sabes qué? Tal vez vaya. Para ver quién es el que te ronda.
– Vlad, por favor…
– ¡No! – me cortó. – ¡Te comportas como si yo no significara nada para ti! Desapareces medio día, vuelves con esa cara de satisfacción, ¡y ni siquiera me dices dónde estabas ni con quién!
– Ya te lo dije. Paseé con Olya. Con su hijo. Solo hablamos. Caminamos por el parque.
– ¿Y no ves cómo se ve eso? – su voz se volvía más afilada con cada palabra. – Me estás mintiendo. Lo siento. Te estás alejando. Has cambiado. Me miras como escaneando. Como si compararas. ¿Con quién? ¿Con quién me comparas?
Me cansé de explicar. Bajé la mirada.
– Simplemente me siento mejor ahí, en la iglesia. Es tranquilo. Se puede hablar. O callar. Ahí no me acusan por cada paso.
– ¿Y aquí te sientes mal, entonces? – su voz se quebró, pero no bajó el tono. – ¡Yo te doy de comer, te mantengo! ¡Aguanto tus rollos, tus altibajos! ¡¿Y tú te vas solo para “sentirte mejor”?!
– Sí – dije. Y la voz me tembló. – Porque ahí me siento bien. Porque por primera vez en mucho tiempo, ahí… me siento viva.
Se acercó. Cara a cara.
– ¿Hablas en serio? ¿La iglesia te hace sentir viva? ¡Eso es una secta! ¡Lavado de cerebro! Pensé que eras una mujer inteligente. ¡Y te estás volviendo una fanática! ¿De verdad crees en toda esa basura?
– Sí. Creo. No me voy a volver monja, Vlad. Solo quiero… orar. A veces. Estar ahí. Porque lo necesito. Porque me ayuda.
Se quedó inmóvil. Y luego susurró entre dientes:
– Me avergüenzas. Vas por ahí como una cualquiera. No sé qué haces en esa iglesia, ¡pero seguro que no estás solo rezando!
Sentí que algo se rompía dentro de mí. Y aun así, exhalé:
– Ya no necesito tu permiso.
Golpeó la pared con el puño. Una estantería se vino abajo, cayendo al suelo con estruendo. Y luego… me golpeó. Rápido. Seco. No con toda su fuerza – pero lo suficiente para que la mejilla ardiera de dolor.
El mundo se quedó en silencio. Todo se congeló. Incluso él. Incluso yo. Dolía, pero… todo se volvió extrañamente claro.
Retrocedió.
– Tú me provocaste. Tú… ¿por qué me haces esto?
Guardé silencio. Solo me sujeté la cara y lo miré. Sin lágrimas. Sin palabras. Sin miedo.
Porque ese momento fue el principio del fin. Ya no tenía miedo. Empezaba a odiarlo.
О проекте
О подписке
Другие проекты