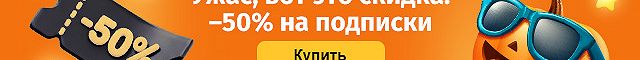
Capítulo 6. Por favor, solo vive
Le construí una casita en el cobertizo, donde hacía un poco más de calor – con cajas viejas, abrigos, trapos – lo que encontré. Mamá me ayudaba, y el abuelo caminaba detrás de mí como una sombra, con una sonrisa sarcástica en el rostro.
–¡Se va a morir! ¡Te juro que ese chucho tuyo se va a morir! – siseaba.
–¡No! ¡No lo permitiré! ¡Va a vivir! – repetía yo con firmeza.
Y en aquel periodo maldito, cuando la temperatura afuera era increíblemente baja, calentaba a Rém por las mañanas en mi pecho, lo escondía bajo el abrigo. Porque hacía treinta y siete grados bajo cero – una locura. Porque él temblaba, pero no lloraba. Porque yo sí lloraba, y él no.
Por las noches rezaba para que sobreviviera una noche más, porque justo después del anochecer y especialmente al amanecer, la temperatura bajaba aún más.
Rogaba que lo dejaran entrar a casa. Aunque fuera una noche. El abuelo no lo permitía. Las mismas palabras de siempre: «Este es mi territorio». Solo que esta vez estaba demasiado tranquilo. Aceptó con demasiada facilidad cuando mamá suplicó en serio. Movió la mano con rapidez: «Que viva en el cobertizo». Y yo, tonta, le creí. Tenía once años. Quería creer.
Arropé a Rém con abrigos, le puse una chaqueta vieja al lado, junté más trapos. Se hizo un ovillo, puso su cabeza sobre las patas y me miró como si lo entendiera todo. Como si ya supiera lo que vendría. Y yo le prometí que estaría con él. Siempre.
Por la mañana lo encontré en un montón de nieve. Estaba duro, como un bloque de hielo. Los ojos abiertos. Espuma en los labios. Lo sacaron. Lo tiraron. Como basura.
Grité. Grité tan fuerte que parecía que el cielo se rompía. Vomitaba de tanto dolor – puro, primitivo. Lo apretaba contra mi pecho, suplicaba: «Respira… Por favor, solo respira…». Le prometía todo lo que podía – que estaría con él siempre, que nunca más lo dejaría, que todo estaría bien… Solo que respirara. Solo un aliento. Le acariciaba el hocico, repitiendo, susurrando, implorando como un conjuro: «Por favor, vive…»
Y en la ventana – el abuelo. De pie. Con una sonrisa torcida. Mirando cómo lloraba en la nieve, cómo mi alma se rompía en pedazos. Sabía lo que hacía. Quería verlo. Se alimentaba de eso.
Mamá salió, me tomó por los hombros, me apartó, me abrigó. Dijo: «No sufrió. Se congeló rápido». Pero no le creí. Porque así no mueren los ángeles.
Luego fue a la cocina. A preparar la comida. Para todos. Incluso para él. Y en ese momento entendí: aunque seas luz, igual pierdes si te sientas a cenar con la oscuridad. Desde ese día, no volví a pedir protección a nadie.
Fue hace tanto… Y sin embargo, ese recuerdo vuelve a mí una y otra vez – como si cayera por una grieta del tiempo directo a esa realidad. A ese punto de dolor, donde todo se detuvo.
Estoy sentada en la nieve helada, de rodillas – entumecidas, mojadas, como si no fueran mías. En mis manos – él. Ya no cálido. Casi piedra. Un poco más – y se congelará por completo. Si miro de cerca, podría parecer que su orejita tiembla, apenas. ¿O me lo imagino? Pero no respira… Nada.
–Respira. Te lo ruego… solo respira… Perdóname… Perdóname, Rém… Perdóname, mi ángel, es mi culpa… Lo prometí, pero no te protegí… Y ahora… Respira. Por favor… solo respira…
No se mueve. Sus ojos entreabiertos, pero ya no hay mirada. Lo acaricio entre las orejas, como siempre hacía cuando dormía en mi pecho, cuando lo calentaba con mi cuerpo.
–Estoy aquí, ¿me oyes? No me voy a ir. Nunca. Solo respira…
Mi rostro está mojado, no sé si lloro o solo sudo del dolor. Ya no respira.
Lo mezo en mis brazos, como a un niño, y murmuro todo lo que no dije: que fue mi mejor amigo, que me salvó de la soledad, que no merecía un amor así, pero él me amó igual. Solo por existir.
En el pecho hay un vacío. Frío. Hueco. Un abismo donde cae mi grito. No me oigo. Solo silencio.
Y mis dedos aún acarician su pelaje congelado. Ya está áspero. Huele – a humedad, a frío, a la calle. Como siempre. Como un hogar que nunca fue hogar.
Y de pronto – un recuerdo fragmentado.
El primer encuentro. Estaba en una caja detrás del cobertizo. Pequeño, desgreñado, con una mirada salvaje. Bufaba a todos, no dejaba que se acercaran. Solo a mí – se acercó. Simplemente vino. Olfateó mi mano. Me lamió. Y se quedó. Para siempre.
Entonces le susurré: «No te voy a dejar». Y no lo dejé.
Y ahora… se fue. Pero yo me quedé. Sola. Y sentía – para siempre.
Una y otra vez repito: «Respira… respira…», como si fuera una oración. Como si fuera magia. Pero no funciona. Y por primera vez en mucho tiempo llamo en voz alta:
–Dios mío, por favor… Llévame a mí en su lugar…
El aire está quieto. La nieve cae sobre su hocico, sobre mis manos, sobre mi cabello. No me muevo. Lo prometí. Estoy aquí. Hasta el final.
Y entonces siento que todo ese dolor – soy yo. Todo. Desde los talones hasta la coronilla. Como si el cuerpo ya no fuera mío. Soy solo un recipiente para el sufrimiento. Un vaso lleno de toda la injusticia del mundo.
Él yace tranquilo. Inmóvil. Congelado en un momento del tiempo. Para él, ya no existe. Y yo sigo viva. Yo estoy sentada. Acaricio. Y espero. ¿Qué? ¿Un milagro? ¿El fin? ¿O al menos un sueño, en el que reviva y corra hacia mí como antes?
Pero por ahora, solo existe la realidad. Fría. Sin aliento. Verdadera. Y tras la ventana – la mirada triunfante del abuelo. Está feliz. Ganó. No necesitó decir nada – sus pensamientos estaban escritos en su rostro. Era felicidad cruda. Tan evidente que parecía: límpiala con un cepillo – y volverá a salir, como la mugre en una pared agrietada. Miraba cómo apretaba ese cuerpo helado en mis brazos y sonreía. Como si él mismo me hubiera arrancado el corazón y ahora disfrutara de su latido en sus propias manos.
Capítulo 7. Él lo siente
No le dije a Vlad que salí. No le avisé, como suelo hacerlo. Simplemente lo hice. Y algo dentro de mí se movió, como si por primera vez respirara sin su filtro. Pero él lo sintió. Siempre lo siente.
Por la noche, guardó silencio. No como de costumbre – con tensión, con ese aire teatral. Sino tranquilo. Depredador. Como un gato antes de saltar. Yo estaba poniendo la mesa y sentía su mirada taladrándome la espalda.
–¿Dónde estuviste hoy? —preguntó cuando llevé la comida. Sin emociones. Como al pasar.
Me desconcerté. Sonreí como sé hacerlo.
–Sólo… fui a la farmacia. Se te olvidaron los apósitos.
Asintió. Despacio. Masticó largo rato. Dejó el tenedor. Me miró a los ojos:
–Podías haberme escrito. O haber esperado a que regresara. Sabes que me preocupo por ti.
Asentí. Demasiado rápido. Culpable. Encogiéndome por dentro.
–¿No te encontraste con alguien, verdad? —lo dijo como al descuido, pero ya sentía el nudo en la garganta.
–No. Solo compré lo que necesitaba y me fui.
Asintió otra vez. Volvió al silencio. Pero ya no me miraba. Ni me tocaba. Solo se sentó a comer. Y yo volví a convertirme en una sombra. En aire. En alguien a quien se puede castigar incluso con el silencio.
Me acosté antes que él. De espaldas a la pared. No apagué la luz. Porque cuando guarda ese silencio… me da miedo la oscuridad.
Y sólo una idea me martillaba en la cabeza: él lo sabe. Siempre lo sabe, cuando respiro un poco fuera de sus reglas.
Y siempre siente celos. Sin razón. Sin motivo. Sin hechos. Dice que un hombre debe controlar a la mujer, porque ella es el punto débil. Emocional, espontánea, ilógica. Dice que puedo equivocarme. Que puedo dejarme llevar. Sin querer. Sin darme cuenta.
–Las mujeres no piensan con la cabeza —decía. – Ustedes fantasean. Una mirada, una sonrisa —y ya están allá, en su imaginación. Y luego es tarde.
Yo escuchaba y no entendía para quién era ese discurso. Nunca le di motivos. No coqueteo. Ni siquiera miro a los lados.
Una vez estábamos viendo una serie. Me preguntó: “¿Te gusta ese actor?”. Sin pensar, respondí: “Bueno… es guapo”. Y ya. Desde entonces —de vez en cuando, con ironía, como si nada:
–¿Otra vez pensando en tu galancito? ¿Qué, ya te llamó desde la televisión?
Intenté explicarle que era solo un actor. Solo una palabra. No me escuchaba. Decía:
–Sé lo que piensas. Mejor que tú misma. Los pensamientos no son un juego. Los pensamientos de una mujer —menos aún. Necesitan control.
Y empecé a tener miedo incluso de pensar. Porque si se enteraba de que pensaba algo indebido —me castigaría con silencio. O con una sonrisa envenenada. O con una frase amable que cortaría como cuchilla.
Y otra vez aprendía a sujetarme. Incluso dentro de mi cabeza.
Al día siguiente, me trajo el té a la cama. Con miel y limón. Como me gusta. Como si supiera que no dormí en toda la noche, que por dentro todo temblaba. Me besó la frente y dijo:
– Sólo quiero que estés a salvo. No soy tu enemigo. Te amo. Pero tú… a veces actúas como si no supieras lo que es el amor.
Guardé silencio. Él sostenía la taza en la mano, sentado al borde de la cama, y hablaba con suavidad:
– Entiende, una mujer decente no deambula sola por las calles. No busca pretextos. No juega con fuego. No querrás destruir lo que tenemos, ¿verdad?
Negué con la cabeza enseguida. No, claro que no. No quiero destruir nada. Solo… solo quería respirar. Un poco. Sin que se notara.
– Tú misma lo sabes —continuó, – los hombres te miran. Lo sienten. Tú no eres como las demás. Puedes ni darte cuenta de cómo caíste. Y luego es tarde. Por eso estoy aquí. Te guío. Te sostengo, porque te amo. Porque tú no sabes cómo cuidarte.
Lo decía tan sinceramente. Como si me salvara de mí misma. Lo escuchaba y sentía la culpa asomar otra vez. La vergüenza. Como si mis pensamientos fueran un delito. Como si la libertad fuera un virus y él me estuviera curando de eso.
Se fue, y yo me quedé con la taza en las rodillas. Sin beber. Mirando cómo el vapor subía y desaparecía. Como yo —dentro de estas paredes. Y en un momento, viendo ese humo transparente, me golpeó. Como una descarga. Una revelación.
Esto no es cuidado. Es una jaula. De terciopelo. Cálida. Con paredes suaves. Pero jaula al fin. Sus palabras —grilletes de felpa. Su "amor" —una correa.
Sentí miedo. Porque entendí que no sé cómo se respira de verdad. Se me olvidó. Me acostumbré a inhalar con su permiso. A creer que la libertad es peligrosa. Que yo misma soy un error, una amenaza, un fallo del sistema.
Él lo llamaba amor. Pero en realidad —era adiestramiento. Cariñoso, sí. Pero adiestramiento.
Por primera vez vi acero en su voz. Control en su caricia. Frío en sus palabras "cálidas". No quería que yo estuviera bien. Quería que me sintiera cómoda… con él. Quería que no pensara. Que me sintiera culpable por cada respiro sin su consentimiento.
Y en esa taza de té vi toda mi vida. Hirviendo. Evaporándose. Desapareciendo. Sin dejar rastro.
Él lo llama cuidado. Pero yo entendí de pronto: no quiero té en la cama. Quiero que me escuchen. Que me respeten. Quiero poder decir “no” —y no temer la represalia. Quiero que mi “yo” no sea una sombra en su pasillo, sino una voz, un cuerpo, una luz.
Quiero ser yo. Y él —nunca me lo permitirá. Porque su amor no es amor. Es comodidad. Control. Poder.
Y entonces, recordé a mi abuela. A veces, como si fuera una fiesta secreta en su calendario interno, le daba por "cuidarme". Solía pasar los fines de semana. Se ponía un viejo delantal lleno de manchas de otra época y anunciaba solemnemente:
–Voy a preparar avena. Es saludable.
Su cocina era como una especie de nigromancia —un proceso confuso, oscuro, con resultados dudosos. Todo acababa en una especie de zen carbonizado. La avena se transformaba en algo entre cartón mojado y cemento quemado. Una masa gris, pegajosa, con grumos que parecían los ojos tristes de gatitos muertos. Y ella me ponía ese plato delante, con cara de mártir, con un tono de sacrificio heroico:
–Come. No cocino por gusto, lo hago por ti. Y tú, ingrata. Nunca valoras lo que hacen por ti. Me parto el lomo todo el día. Y no estoy obligada, ¿sabes? Pero aquí estoy, cocinando. Porque alguien tiene que cuidarte.
Y yo miraba esa masa asquerosa y sentía que se me cerraba el estómago. Tenía hambre, pero no tanta como para comer eso. Sabía que si lo metía en el cuerpo, me sentiría como si mi estómago fuera un basurero. Pero no tenía derecho a decir que no. Porque si decía “no quiero”, era ser desagradecida. Era traición.
–¿Bueno? ¿Qué esperas? —se irritaba. – Yo me esfuerzo, y tú haces caras. ¿Quién te va a querer así? Ni siquiera sabes respetar una comida sencilla.
Me tapaba la nariz, daba un sorbo —y me atragantaba. No porque quisiera. Sino porque debía. Porque de lo contrario —no había amor. Solo reproches. Solo vergüenza.
Y entonces lo sentí por primera vez: ese “cuidado” no da calor. Asfixia. Es una transacción. Silenciosa. Aplastante. Si comes —eres buena. Si no —una carga.
Y yo quería ser buena. Quería que me quisieran. De cualquier forma.
El “cuidado” de mi abuela no abrazaba. Estrangulaba. Era como esa comida obligada, porque “es lo que hay”. Come, decía, y yo comía, tapándome la nariz, intentando no respirar —porque el olor de esa cebada grasienta me daba náuseas. Y luego —vomitaba. Esa misma avena. El estómago se rebelaba, como si él mismo quisiera librarse de la humillación. Y mi abuela, con los ojos en blanco, murmuraba: “Ingrata. Encima que comes de lo mío, haces ascos”.
Eso no era amor. Era un contrato. Si eres buena – se te permite respirar cerca.
Y ahora, mirando esta taza, entendí: estoy otra vez en aquella infancia. Solo que en vez de la abuela – Vlad. En vez de avena – té. Pero el mensaje es el mismo: sé conveniente. O cállate.
Y mientras el té se enfriaba, algo dentro de mí despertaba. Algo olvidado. Algo muy importante. Mi yo verdadero – el que él llevaba tanto tiempo intentando apagar.
О проекте
О подписке
Другие проекты