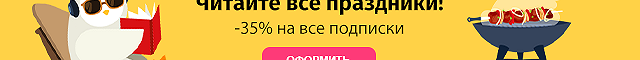
CAPÍTULO CINCO
Stara estaba en la frágil plataforma, intentando no mirar hacia abajo mientras la subían más y más hacia el cielo, observando cómo la vista se ensanchaba a cada tirón de la cuerda. La plataforma se elevaba más y más a lo largo del borde de la Cresta y Stara estaba allí, mientras el corazón le palpitaba, iba de incógnito, con la capucha bajada sobre su cara y el sudor chorreándole por la espalda mientras sentía cómo subía la temperatura del desierto. Aquí arriba era asfixiante y el día apenas había hecho más que empezar. Por todo a su alrededor estaban los siempre presentes ruidos de las cuerdas y las poleas, las ruedas chirriando, mientras los soldados tiraban y tiraban sin darse ninguno cuenta de quién era.
Pronto se detuvo y todo estaba tranquilo mientras ella estaba en el pico de la Cresta, con el único sonido del rugido del viento. La vista era impactante, la hacía sentir como si estuviera en la misma cima del mundo.
Aquello le traía recuerdos. Stara recordaba el momento cuando llegó a la Cresta, recién llegada del Gran Desierto, con Gwendolyn y Kendrick y todos los demás rezagados, la mayoría de ellos más muertos que vivos. Sabía que tenía suerte por haber sobrevivido y, al principio, ver la Cresta había sido un gran regalo, había sido la visión de la salvación.
Y, sin embargo, aquí estaba, preparada para marchar, para bajar la Cresta una vez más por su lado más apartado, para dirigirse de vuelta al Gran Desierto, de vuelta a lo que podría ser una muerte segura. A su lado, su caballo cabriolaba, sus herraduras chasqueaban la plataforma hueca. Ella alargó el brazo y le acarició la crin para tranquilizarlo. Este caballo sería su salvación, su billete para salir de este lugar; haría de su pasaje de vuelta a través del Gran Desierto un escenario muy diferente de lo que había sido.
“No recuerdo órdenes de nuestro comandante acerca de esta visita”, dijo la voz imponente de un soldado.
Stara se quedó muy quieta, pues sabía que estaban hablando de ella.
“En ese caso hablaré de ello con tu comandante y con mi primo, el Rey”, respondió Fithe, que estaba a su lado, con seguridad y sonando más convincente que nunca.
Stara sabía que estaba mintiendo y que se estaba arriesgando por ella y le estaba por siempre agradecida por ello. Fithe la había sorprendido siendo fiel a su palabra, haciendo todo lo que estaba en su poder, como había prometido, para ayudarla a marcharse de la Cresta, para ayudarla a tener una oportunidad de salir de allí y encontrar a Reece, el hombre que amaba.
Reece. A Stara le dolía el corazón al pensar en él. Dejaría este lugar, por muy seguro que fuera, atravesaría el Gran Desierto, atravesaría océanos, atravesaría el mundo, solo por tener una oportunidad de decirle lo mucho que lo quería.
Necesitaba tanto como odiaba poner a Fithe en peligro. Necesitaba arriesgarlo todo para encontrar a aquel a quien amaba. No podía quedarse en la seguridad de la Cresta, sin importar lo espléndida, rica y segura que fuera, hasta que se volviera a reunir con Reece.
Las puertas de hierro de la plataforma chirriaron al abrirse y Fithe la tomó del brazo para acompañarla, ya que ella llevaba la capucha baja, su disfraz estaba funcionando. Salieron de la plataforma de madera hacia un altiplano de piedra en la cima de la Cresta. Soplaba un viento fuerte, suficientemente fuerte como para hacerle perder casi el equilibrio y ella se agarró a la crin del caballo, su corazón palpitó cuando alzó la vista y vio la vasta extensión, la locura de lo que estaba a punto de hacer.
“Mantén la cabeza agachada y la capucha baja”, susurró Fithe con urgencia. “Si te ven, si ven que eres una chica, sabrán que no debes estar aquí. Te mandarán de vuelta. Espera hasta que lleguemos al extremo de la Cresta. Hay otra plataforma esperando que te bajará al otro lado. A ti y solo a ti”.
La respiración de Stara se aceleraba mientras cruzaban el ancho altiplano de piedra y pasaban caballeros que caminaban rápidamente, Stara mantenía la cabeza agachada, lejos de las ojos fisgones de los soldados.
Finalmente, se detuvieron y él susurró:
“Bien. Mira hacia arriba”.
Stara se sacó la capucha, tenía el pelo cubierto de sudor y, al hacerlo, se quedó deslumbrada por la visión: dos soles enormes y hermosos, todavía rojos, salían en la gloriosa mañana del desierto, el cielo estaba cubierto por un millón de sombras de rosas y morados. Parecía que fueran los albores del mundo.
Echó un vistazo y vio el Gran Desierto entero extenderse ante ella, parecía llegar hasta el fin del mundo. En la distancia estaba el rabioso Muro de Arena y, a su pesar, miró directamente hacia abajo. Se tambaleó por su miedo a las alturas e inmediatamente deseó no haberlo hecho.
Allá abajo, vio una inclinada caída, directa hacia la base de la Cresta. y, ante ella, vio una plataforma solitaria, vacía, esperándola.
Stara se dio la vuelta y alzó la vista hasta Fithe, que la miraba fija y significativamente.
“¿Estás segura?” preguntó dulcemente. Ella vio en su mirada que tenía miedo por ella.
Stara sintió que un rayo de temor la recorría, pero entonces pensó en Reece y asintió sin dudar.
Él también asintió cordialmente.
“Gracias”, dijo. “No sé cómo te lo podré devolver jamás”.
Él le sonrió.
“Encuentra al hombre que amas”, respondió. “Si no puedo ser yo, por lo menos que sea otra persona”.
Él le tomó la mano, la besó, hizo una reverencia, se dio la vuelta y se marchó. Stara observaba cómo se iba, su corazón estaba lleno de agradecimiento hacia él. Si no hubiera amado a Reece como lo hacía, quizás él sería un hombre al que querría.
Stara se dio la vuelta, se armó de valor, se cogió a la crin del caballo y dio el primer trascendental paso hacia la plataforma. Intentaba no mirar al Gran Desierto, al viaje que había ante ella que casi con toda seguridad significaría su muerte. Pero lo hizo.
Las cuerdas crujían, la plataforma se balanceaba y, mientras los soldados bajaban las cuerdas, centímetro a centímetro, empezó a descender, sola, hacia la nada.
Reece, pensó, puede que muera. Pero atravesaré el mundo por ti.
CAPÍTULO SEIS
Erec estaba en la proa del barco, Alistair y Strom estaban a su lado, y miraba detenidamente las llenas aguas del río del Imperio que había debajo de ellos. Observó cómo la embravecida corriente desviaba el barco hacia la izquierda, lejos del canal que los hubiera llevado a Volusia, a Gwendolyn y a los demás, y se sintió dividido. Quería rescatar a Gwendolyn, evidentemente; y, sin embargo, también debía cumplir su sagrada promesa a aquellos aldeanos liberados, de liberar su aldea vecina y aniquilar la guarnición del Imperio que había por allí cerca. Al fin y al cabo, si no lo hacía, los soldados del Imperio pronto matarían a los hombres liberados y todos los esfuerzos de Erec al respecto habrían sido en vano, dejando su aldea de nuevo en las manos del Imperio.
Erec alzó la vista y examinó el horizonte, muy consciente del hecho que, cada momento que pasaba, cada vendaval, cada golpe de remo los estaba alejando más de Gwendolyn, de su primera misión y, sin embargo, él sabía que a veces uno debía desviarse de la misión para hacer aquello que era más honorable y correcto. Entendió que la misión no siempre era lo que pensabas que sería. A veces estaba en constante cambio; a veces era un viaje secundario en el camino que acababa siendo la misión real.
Aún así, Erec decidió para sus adentros doblegar la guarnición del Imperio lo más rápido posible y desviarse río arriba hacia Volusia, para salvar a Gwendolyn antes de que fuera demasiado tarde.
“¡Señor!” exclamó una voz.
Erec alzó la vista y vio a uno de sus soldados arriba en el mástil señalando hacia el horizonte. Se dio la vuelta para verlo y, mientras su barco pasaba una curva en el río y las corrientes se levantaban, la sangre de Erec se aceleró al ver un fuerte del Imperio, abarrotado de soldados, posado en el borde del río. Era un edificio cuadrado y de color verde parduzco, construido con piedra, de planta baja, con capataces del Imperio formando fila a su alrededor, aunque ninguno miraba hacia el río. En cambio, todos observaban la aldea de esclavos que había allá abajo, llena de aldeanos, todos bajo el látigo y la vara de los capataces del Imperio. Los soldados azotaban a los aldeanos sin piedad, torturándolos en las calles con trabajos forzosos, mientras los soldados que había arriba miraban hacia abajo y se reían de la escena.
Erec enrojeció por la indignación, furioso por la injusticia de todo aquello. Se sintió justificado por haber desviado a sus hombres en esa dirección río arriba y decidido a enmendar las injusticias y a hacerles pagar. Puede que solo fuera una gota en el cubo de la farsa del Imperio y, aún así, Erec sabía que no se podía subestimar lo que significaba la libertad incluso para pocas personas.
Erec vio que las orillas estaban llenas de barcos del Imperio, vigilados con desinterés, ninguno de ellos esperaba un ataque. Era evidente que no: no había fuerzas hostiles en el Imperio, ninguna que el gran ejército del Imperio pudiera temer.
Ninguno, claro está, aparte del de Erec.
Erec sabía que aunque superaban en número a Erec y a sus hombres, ellos tenían la ventaja de la sorpresa. Si podían atacar lo suficientemente rápido, quizás podrían aniquilarlos a todos.
Erec se giró hacia sus hombres y vio que Strom estaba a su lado, esperando ansioso sus órdenes.
“Ponte al mando del barco que hay a mi lado”, ordenó Erec a su hermano pequeño y, tan pronto como hubo pronunciado sus palabras, su hermano se puso en acción. Atravesó corriendo la cubierta, saltó por el barandal y fue a parar al barco que navegaba a su lado, donde se dirigió rápidamente a proa y se puso al mando.
Erec se dirigió a sus soldados, que se reunieron a su alrededor, esperando sus órdenes.
“No quiero que adviertan nuestra presencia”, dijo. “Debemos acercarnos todo lo que podamos. Arqueros, ¡preparados!” exclamó. ¡Y todos vosotros, agarrad vuestras lanzas y arrodillaos!”
Todos los soldados tomaron posiciones, agachados a lo largo del barandal, filas y filas de hombres de Erec en línea, todos sujetando lanzas y arcos, todos bien disciplinados, aguardando con paciencia su orden. Las corrientes se levantaron, Erec vio que las fuerzas del Imperio se acercaban amenazadoras y sintió una conocida aceleración en sus venas: la batalla estaba en el aire.
Se acercaron más y más, ahora estaban a menos de cien metros y el corazón de Erec latía con fuerza, esperando que no los detectaran, notando la impaciencia de todos los hombres a su alrededor, esperando para atacar. Solo necesitaban estar al alcance y, cada movimiento del agua, cada palmo que avanzaban sabía que era de valiosa ayuda. Solo tenían una oportunidad con sus lanzas y sus flechas y no podían fallar.
Venga, pensó Erec. Solo un poco más cerca.
A Erec le dio un vuelco el corazón cuando un soldado del Imperio de repente se giró con desinterés y observó las aguas y, a continuación, entrecerró los ojos confundido. Estaba a punto de divisarlos y era demasiado pronto. Todavía no los tenían a tiro.
Alistair, que estaba a su lado, también lo vio. Antes de que Erec pudiera dar la orden de empezar la batalla pronto, ella se puso de repente de pie y, con una expresión serena y de confianza, levantó su mano derecha. Una bola amarilla apareció en ella, echó su brazo hacia atrás y la lanzó hacia delante.
Erec observó maravillado cómo la esfera de luz flotaba en el aire por encima de ellos y bajaba como un arcoíris sobre ellos. Enseguida apareció una neblina, que los ocultó, protegiéndolos de los ojos del Imperio.
Ahora el soldado del Imperio miraba la neblina, confundido, sin ver nada. Erec se giró y sonrió a Alistair sabiendo que, una vez más, estaría perdido sin ella.
La flota de Erec continuaba navegando, ahora perfectamente escondida, y Erec echó una mirada a Alistair en agradecimiento.
“Su mano es más fuerte que mi espada, mi señora”, dijo con una reverencia.
Ella le sonrió.
“Todavía debes ganar tu batalla”, respondió ella.
El viento los acercaba más, la neblina permanecía con ellos y Erec veía que todos sus hombres deseaban disparar sus flechas, arrojar sus lanzas. Lo comprendía; a él también le quemaba la lanza en la mano.
“Todavía no”, susurró a sus hombres.
Mientras se separaban de la neblina, Erec empezó a entrever soldados del Imperio. Estaban en las murallas, con sus brillantes y musculosas espaldas, levantando los látigos en alto y azotando a los aldeanos, el chasquido de sus látigos se oía incluso desde allí. Otros soldados estaban observando el río, claramente alertados por el hombre que vigilaba y todos miraban sospechosos hacia la neblina, como si sospecharan algo.
Erec estaba muy cerca ahora, sus barcos apenas a diez metros, sentía el latir de su corazón en los oídos. La neblina de Alistair empezaba a despejar y supo que había llegado el momento.
“¡Arqueros!” ordenó Erec. “¡Fuego!”
Docenas de sus arqueros, a lo largo y ancho de su flota, se levantaron, apuntaron y dispararon.
El cielo se llenó con el sonido de las flechas dejando la cuerda, surcando el aire y el cielo oscureció con la nube de flechas letales, que dibujaban un arco en el aire para ir a parar a la orilla del Imperio.
Un instante después, los gritos sonaron en el aire, mientras la nube de mortíferas flechas descendía sobre los soldados del Imperio que abarrotaban el fuerte. La batalla había empezado.
Sonaban cuernos por todas partes, alertando a la guarnición del Imperio, que se apresuró a defender.
“¡LANZAS!” gritó Erec.
Strom fue el primero en levantarse y arrojar su lanza, una hermosa lanza de plata, que atravesó silbando el aire mientras volaba a una velocidad tremenda hasta encontrar un lugar en el corazón del estupefacto comandante del Imperio.
Erec lanzó la suya tras él, uniéndose al arrojar su lanza de oro y aniquilar a un comandante del Imperio que estaba en la otra punta de la fortaleza. A lo largo y ancho de su flota se unieron sus filas de hombres, arrojando sus lanzas y asesinando a los sobresaltados soldados del Imperio que apenas tuvieron tiempo de agruparse.
Cayeron docenas de ellos y Erec supo que su primera descarga había sido un éxito; pero todavía quedaban centenares de soldados y, cuando el barco de Erec se detuvo, tocando bruscamente la orilla, supo que había llegado el momento de la batalla cuerpo a cuerpo.
“¡AL ATAQUE!” exclamó.
Erec desenfundó su espada, saltó al aire por el barandal, cayendo a casi cinco metros antes de ir a parar a la arenosa orilla del Imperio. A su alrededor sus hombres lo seguían, centenares de hombres fuertes, todos a la carga por la playa, esquivando las flechas y las lanzas del Imperio cuando salieron de la neblina a través de la arena abierta hacia el fuerte del Imperio. Los soldados del Imperio también se agruparon y fueron corriendo a su encuentro.
Erec se preparó mientras un enorme soldado del Imperio iba directo hacia él, chillando, levantando su hacha y balanceándola a los lados hacia la cabeza de Erec. Erec se agachó, lo apuñaló en la barriga y salió corriendo hacia delante. Erec, notándose su reflejos para la batalla, apuñaló a otro soldado en el corazón, esquivó un golpe de hacha de otro, después se dio la vuelta y le atravesó el pecho. Otro lo atacó por detrás y, sin girarse, le dio un golpe de codo en el riñón, haciéndolo caer de rodillas.
Erec corría a través de las filas de soldados, más rápido, más veloz y más fuerte que nadie en el campo, dirigiendo a sus hombres como si fueran uno, matando a los soldados del Imperio mientras se dirigían al fuerte. La lucha se intensificó, cuerpo a cuerpo, y aquellos soldados del Imperio, que casi les doblaban el tamaño, eran adversarios feroces. A Erec se le partía el corazón al ver que muchos de sus hombres caían a su alrededor.
Pero Erec, decidido, se movía como un rayo con Strom a su lado y era más actuaba con más astucia que ellos a diestro y siniestro. Corría por la playa como un demonio que hubiera escapado del infierno.
El asunto no tardó en terminarse. Todo estaba en silencio en la arena mientras la playa, ahora roja, estaba llena de cadáveres, la mayoría de ellos eran cuerpos de los soldados del Imperio. Sin embargo, demasiados de ellos eran los cuerpos de sus propios hombres.
Erec, lleno de rabia, se dirigió hacia el fuerte, que todavía estaba lleno de soldados. Tomó los escalones de piedra del lateral seguido por todos sus hombres y se encontró con un soldado que venía corriendo hacia él. Lo apuñaló en el corazón, justo antes de que este pudiera bajar un martillo de doble mango hacia su cabeza. Erec se apartó hacia un lado y el soldado, muerto, pasó por su lado cayendo por las escaleras. Apareció otro soldado, dando cuchilladas hacia Erec antes de que este pudiera reaccionar y Strom dio un paso hacia delante y, con un gran sonido metálico y una llovizna de chispas, paró el golpe antes de que alcanzara a su hermano y le dio un codazo al soldado con la empuñadura de su espada, tirándolo por el filo y haciendo que chillara hasta la muerte.
Erec continuaba al ataque, subiendo las escaleras de cuatro en cuatro hasta llegar a la parte superior del fuerte de piedra. Las docenas de soldados que quedaban en la parte superior ahora estaban aterrorizados al ver a todos sus hermanos muertos y, cuando vieron que Erec y sus hombres llegaron a la parte superior, dieron la vuelta y empezaron a huir. Bajaron corriendo por el otro extremo del fuerte, hacia las calles de la aldea y, al hacerlo, se encontraron con una sorpresa: los aldeanos ahora se habían envalentonado. Sus expresiones se habían transformado del terror a la rabia y se alzaron a la una. Se volvieron en contra de sus captores del Imperio, les arrancaron los látigos de las manos y empezaron a azotar a los soldados que huían mientras corrían en la otra dirección.
Los soldados del Imperio no se lo esperaban y, uno a uno, cayeron bajo los látigos de los esclavos. Los esclavos continuaron azotándolos mientras estaban tirados en el suelo, una y otra y otra vez hasta que, finalmente, dejaron de moverse. Se había hecho justicia.
Erec estaba en lo alto del fuerte, respirando con dificultad, con sus hombres a su lado y estudió la situación en silencio. La batalla había terminado. Allá abajo, a los aturdidos aldeanos les llevó un minuto asimilar lo que había sucedido, pero no tardaron mucho en hacerlo.
Uno a uno empezaron a vitorear y un gran grito de alegría se levantó en el cielo, más y más fuerte, mientras sus rostros se llenaban de pura alegría. Era un grito de libertad. Erec sabía que esto hacía que todo valiera la pena. Sabía que este era el significado del valor.
О проекте
О подписке
Другие проекты